¿Y si eligiéramos a los políticos al azar?
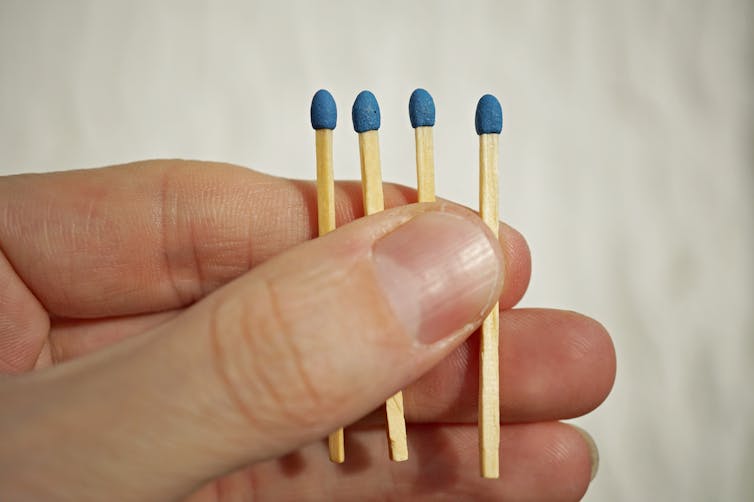
Roberto Losada Maestre, Universidad Carlos III
La elección de cargos públicos por sorteo es una idea que está cada vez más presente entre los estudiosos de la Política. En el libro Contra las elecciones, el politólogo belga Van Reybrouck, ha logrado cierto éxito mediático poniendo sobre la mesa la cuestión.
No es el único. Propuestas similares han hecho, por ejemplo, Alexander Guerrero, Nicholas Tampio, Oliver Dowlen y Yves Sintomer, entre otros. El sistema del sorteo para elegir cargos públicos no es nuevo: hace ya 2.400 años se empleaba en Grecia, la cuna de la democracia, como nos describe con algún detalle Aristóteles en su obra sobre la democracia ateniense.
No es una idea nueva, por tanto, la del sorteo, pero sí es novedoso que se hable de ella con frecuencia y que se haya llevado a la práctica en algunos casos, aunque con fuertes limitaciones en cuanto al alcance de las decisiones que pueden tomar los ciudadanos elegidos. Con este procedimiento de elección se pretende superar las deficiencias de nuestras democracias representativas. Sin embargo, defender el azar como fuente de legitimación del poder puede no ser tan sencillo como parece.
El azar y la legitimidad
¿Ha jugado alguna vez a la lotería? Si le tocara, ¿no pensaría que ha tenido suerte? Pero si, además, durante la misma semana sale su número en la ruleta del casino, le toca el carrito lleno de comida que sortea el supermercado, el equipo de su localidad mete un gol que le hace ganar la quiniela y el caballo por el que apostó entra el primero en la meta, ¿no serían todo señales de que el destino está de su parte? Por último, gana las elecciones municipales de su localidad y es elegido alcalde, ¿esto forma parte también de la racha de buena suerte?
La respuesta a esta última pregunta no es sencilla. Si ganar las elecciones es cuestión de suerte, ¿dónde queda el mérito? Habrá quien diga que puede tratarse de la combinación de ambas cosas: parte de mérito, resultado de un esfuerzo (por ejemplo una brillante campaña electoral), y parte de azar. Ambas cosas parecen excluyentes: en la medida en que en la consecución de algo interviene la suerte, se reduce el mérito que tenemos al conseguirlo.
Maquiavelo resolvía el problema estableciendo un equilibrio entre ambos, más o menos: la mitad de lo que un político podía lograr se debía a la fortuna y la otra mitad al mérito (la virtud). Pero, puesto que no escogemos dónde nacer, ni en qué época, ni qué genes tendremos, no es raro que haya quien considere al mérito inexistente puesto que lo que alcanzamos y conseguimos lo debemos a situaciones del todo azarosas. Incluso quien logra el éxito teniendo una idea brillante debería tener en cuenta, desde este punto de vista, que su cerebro es resultado del azar. Por el contrario, quien es perezoso y no alcanza las metas que se propuso en la vida no tiene más responsabilidad que el anterior, ya que su pereza se debe también al azar, que no le hizo nacer con predisposición al esfuerzo.
El azar es, pues, problemático. Si le debemos lo que somos y lo que tenemos, estaría justificado que se nos arrebatara parte de ello para, por ejemplo, entregárselo a alguien menos afortunado (no sólo nuestras cosas, también nuestro tiempo).
Y en el caso de la política, plantea problemas de legitimidad. Si quien gana las elecciones, o llega al poder, se lo debe a la suerte, carece de legitimidad, pues podría haber sido cualquiera el afortunado. No tiene más derecho a mandar que el que tenía antes de ser elegido.
Con esto se pone en duda, ni más ni menos, uno de los presupuestos fundamentales de lo político: la relación de mando y obediencia. ¿Por qué obedecer a quien la suerte elige? En democracia, la legitimidad se deriva de los resultados electorales: gobierna quien es elegido por el pueblo. Pero, ¿qué ocurre si concluimos que el resultado de las elecciones es azaroso? Si se debe a la suerte, ¿no estamos poniendo en duda la legitimidad del gobierno que sale de las urnas? Del mismo modo que aquél a quien le toca la lotería no tiene más mérito que el que no fue afortunado al comprar el décimo, quien saliera elegido de las urnas no tendría más legitimidad que quien perdiera las elecciones; ¿por qué darle el gobierno entonces?
La suerte está de parte de los que ganan
Puede plantearse de otra manera, ¿y si el premio de la lotería fuera, en lugar de dinero, formar parte del Consejo de Ministros? A quien le tocara el gordo sería primer ministro o presidente de gobierno, los siguientes premios harían ministro a su poseedor, y con la pedrea se rellenarían las Secretarías de Estado y las Direcciones Generales. Debemos preguntarnos hasta qué punto estaríamos dispuestos a conceder legitimidad a un gobierno nombrado de este modo. ¿Por qué tendríamos que obedecer? La primera respuesta que viene a la cabeza es que si todos podemos estar de acuerdo en las reglas del juego, todos tenemos que cumplirlas. Sin embargo, esto no está tan claro: si cuando voy a cruzar un parque alguien me dice que hay una probabilidad de que me atraquen pero, aún así, decido cruzarlo, ello no quiere decir que, en el caso de que finalmente me atraquen, esté de acuerdo con ello.
El politólogo Eric Voegelin contaba que Kuyuk Khan, cuando llevó sus conquistas hasta el corazón de Europa, respondió a los mensajeros del Papa Inocencio IV y el rey de Francia, que le preguntaban qué falta habían cometido magiares y cristianos para que los conquistara, lo siguiente: “El Dios eterno mató y destruyó a los hombres de esos reinos. Si no por orden de Dios, ¿cómo podría alguien matar, cómo podría tomar por su sola fuerza?” Es decir, si el Khan ganaba las batallas era porque Dios estaba de su parte. La suerte en el campo de batalla era el reflejo de un orden superior que se ponía de manifiesto. La legitimidad del poder se derivaba, por tanto, de la creencia en la existencia de ese orden que debería reflejarse en este mundo. Cuando se tiene esa idea del azar, el sorteo de algunos cargos públicos como hacían los atenienses, no supone un problema de legitimidad.
La recuperación del sorteo en política
Cuando esa idea de orden trascendente que la política busca instaurar desaparece, es difícil recuperar el sorteo como forma de selección. Ya no estamos seguros de que quienes salgan elegidos sean los más adecuados para los puestos y, lo que es más importante, no podemos dar legitimidad a su mando: ¿qué razones tendríamos para obedecer a quien debe su cargo a la suerte?
Quienes hoy proponen el sorteo como forma de superar algunas deficiencias de la democracia representativa, deberían tener en cuenta que ya no vemos la política como una tarea que busca instaurar un orden trascendente. Hoy la política, y desde más o menos el siglo XVII, tiene como objeto la certeza y la seguridad, no el orden. No tiene cabida el azar, la incertidumbre o lo imprevisto. No escucharemos al vencedor de unas elecciones iniciar su discurso diciendo: “Ha sido una suerte ganar estas elecciones. El azar ha determinado que sea yo quien haya de hacerme cargo de las tareas de gobierno. Podría haber sido cualquiera de mis contrincantes en esta liza electoral. Espero que sigan probando en próximas convocatorias en las que, tal vez, les sonría la fortuna.”
Recuperar el sorteo exige recuperar un concepto de política que hoy nos es ajeno. Tal vez ocurra que practicando el sorteo se logre que resurja esa forma de ver la política alejada del dominante pensamiento ideológico determinista. El sorteo se convertiría, así, en una forma de recuperar la vieja libertad política tan querida por los clásicos. Deberíamos probar: en este sorteo no perdemos mucho y, si ganamos libertad, el premio no puede ser mayor.

